Queridísimas oyentes:
¿Cómo estáis? Nosotras rozando con la punta de los dedos la «libertad». No del todo, porque seguiremos trabajando y preparando proyectos, pero nuestras vidas académicas se acaban (la de Paula quizás para siempre, qué vértigo…). Estamos contentas porque hoy tenemos un episodio de Punzadas Sonoras muy especial en muchos sentidos: no partimos de Fragmentos de un discurso amoroso, como siempre, sino que os traemos otro libro de nuestro querido Barthes, La cámara lúcida. Hablamos de la foto de su madre que tanto le punzó y de algunos de nuestros temas favoritos: jardines y escritura, naturaleza y escritura, naturaleza y lenguaje, flores, plantas, verdes, campos y vidas. Contamos con una colaboración de lujo: Valeria Correa Fiz, que este año ha publicado un libro maravilloso con Páginas de Espuma titulado Hubo un jardín, que no para de cosechar éxitos. Por cierto, la Feria de Madrid empezó hace un par de días, quizás nos veamos por allí, por muchas razones vamos a acampar en El Retiro este año para exprimir al máximo el ambiente, las firmas, los eventos… y a comprar muchos libros para sobrellevar el calor (saludad si nos veis, por favor).
En este episodio hablamos de Emily Dickinson, de Pia Pera, de Mary Oliver, de Clara Obligado… de nuestra queridísima María Sánchez y de mil cosas más.
Os dejamos aquí el link a un proyecto de la artista y escritora Odette England del que hablamos en el episodio y algunas de las fotos que forman parte de dicho proyecto:
Y, por supuesto, el link a Spotify:
Y a iVoox.
Y os dejamos también un cuento que escribió Paula el año pasado y que también sucede en un jardín. Escucháis el podcast y luego leéis el cuento o leéis el cuento y luego escucháis el podcast, sea como sea…
Adelante,
Paula & Inés
Si te viera en un jardín
Mi momento favorito del jardín es a la noche, cuando los visitantes se van. Cuando el último cruza el límite y las puertas se cierran, el jardín queda confuso, como si a pesar de los siglos no se acostumbrara todavía a ese instante en el que no es de nadie y no tiene que conjurar los deseos y los espectros de los visitantes. Entonces, se queda mudo, quieto. No crece nada nuevo, las explosiones de colores y los rugidos de los animales cesan de golpe. Poco a poco, van desapareciendo las invenciones. Las mujeres desnudas que jugaban en la fuente se evaporan. En ocasiones, al jardín le da tiempo a colocar brevemente una expresión de sorpresa y desolación en sus rostros perfectos. Lo veo desde la torre, esa toma de autoconciencia súbita que se apaga enseguida. Los animales exóticos, los manjares, los gemidos, el vino, todo se detiene respondiendo a una misma orden. Cae la noche y el jardín debe dormir. Él lo sabe. Se apagan también los cuerpos de los torturados, desaparecen los crucifijos y las herramientas, las flechas, los cañones, los machetes. Las representaciones de los dioses y las proyecciones de los muertos vuelven al olvido, temporalmente. Se desintegran las siete maravillas, las cascadas y los volcanes, las catedrales, los cuadros. Todo se va, nada permanece, el jardín es ahora una simple extensión de hierba alta.
Entonces salgo de la torre. Le he dado unos minutos, una compasiva invitación al descanso, aunque siempre me han dicho que no hay que tratar al jardín como algo vivo. Al principio le noto la pereza. Se revuelve con un leve rugido, que se apacigua enseguida: está en la naturaleza del jardín darle a uno lo que quiere. Doy unos pasos y me asomo al balcón de mi puesto de vigía, escucho el silencio, que ahora es mío, y me concentro. Todo aparece, entonces, ante mí. Todo lo que habitaba mi mente lo encuentro ahora fuera. Cojo aire, me froto las manos, intento despejar la imaginación. Agarro, por si acaso, un puñal.
Por la mañana las puertas se abren a la hora de siempre. Hay pocos visitantes, es un día tranquilo. Desde hace una temporada los días de trabajo en el jardín se me hacen largos y espesos. Han prohibido la entrada a los niños, sus pensamientos salvajes se volvían contra ellos, no eran capaces de liberar la mente y el jardín les devolvía el espejismo de sus propios miedos. Salían aterrorizados, escondidos entre las piernas de sus madres. Desde que no hay niños en las visitas mi trabajo es mucho más fácil y mucho más aburrido. Tan aburrido que por las noches mis incursiones al jardín son cada vez más largas, más atrevidas, más peligrosas. Empuño con firmeza el cuchillo, salgo a la hierba con ansia, con la mente turbia y los pensamientos desordenados.
La mañana que te veo por primera vez amanezco con algunos arañazos en las manos y un corte profundo en la mejilla que cicatrizará a lo largo del día. Lo noto cada vez que me paso el dedo por la cara, cómo la carne se va cerrando poco a poco. «El jardín hace daño, pero también cura», te diré más tarde, cuando intento convencerte de que te quedes.
Haciendo la ronda alrededor del pabellón de los gemidos veo bajar de un árbol a un leopardo azul. Siento un pinchazo en el pecho. La criatura avanza lentamente, medio escondida entre la vegetación selvática. Me desvío de mi ruta y me acerco con cuidado. El leopardo se gira y se aleja y yo me pregunto ya entonces si no estarás llamándome, guiando a la criatura para que me lleve a donde estés. Todavía albergo dudas de si eres tú, necesito verle los ojos. Compruebo con una mano que el puñal está en su sitio, en el lado derecho de mi cadera. Sentir la hoja afilada en su funda me tranquiliza lo necesario como para echar a correr y cortarle el paso al felino. Los ojos, dos enormes lagos azules sin pupila, me miran impávidos. En cuanto comprendo, el leopardo se desvanece. Estás, pero lejos.
Vuelvo corriendo a la torre y agarro los prismáticos. Te busco desde las alturas. Quiero encontrarte directamente, sin la ayuda del jardín, pero las proyecciones del resto de visitantes me distraen. Apenas puedo ver nada desde mi puesto, las criaturas aladas que sobrevuelan el jardín no me dejan. Me tiemblan las manos. Entro en la torre y busco nuestros antiguos cuadernos, los saco del fondo de la librería, llenos de polvo. Sé que si abro por cualquier sitio encontraré al leopardo. Querría confiar en mis recuerdos, pero temo haberlo inventado todo. Arranco una página. Es tal y como lo recordaba. Bajo de nuevo a la tierra. Doy vueltas y vueltas cada vez más frenético, cada vez más alejado de mis rutas habituales. Me interno en la parte del jardín donde crece la vegetación más espesa e imprevisible: plantas carnívoras ya extintas que los profesores de botánica que acuden cada día en masa se reúnen para adorar. Veo a un grupo de ellos postrados en círculo frente a una flor de dientes afilados, que parece comprender la fascinación que ejerce en los hombres, porque se contonea y se relame y casi parece que los mira sin ojos.
Persigo desesperado la visión del leopardo azul y cada vez me cuesta más mantener intacta la barrera que contiene mis propios pensamientos y deseos. Corro el riesgo de que el jardín me encuentre si no consigo frenar el ritmo de mis latidos. Todo mi entrenamiento de años, mi autocontrol, la rígida disciplina que me permite pasear por el jardín sin proyectar nada, velando únicamente por la seguridad de los visitantes, se desvanecerá. Cada vez más fuerte, ataca mi mente la visión del leopardo. Tengo miedo de que se materialice frente a mí y que no sea el tuyo.
Entonces, en un claro de selva, bajo una estructura de hierro plagada de rosas blancas, me veo. Estoy vestido con la ropa que llevaba el día que nos despedimos. Me resulta extraño verme así, sin el uniforme que llevo desde hace años. Nunca me había visto de perfil y por un momento dudo que sea yo. Luego, tu leopardo azul aparece y se enrosca a mis pies y mi doble se inclina para acariciarlo. «Estás cerca», pienso entonces, e instantáneamente sales de la vegetación, vestida de blanco, le susurras algo al oído a la criatura y alzas la vista para mirarle a los ojos a él. Le acaricias la mejilla, le das un beso breve en el cuello. Lo veo todo desde el otro lado del claro. Estás más mayor, estás igual. Me has conjurado como me recuerdas, joven, esbelto, fuerte. Veo que atesoras con precisión cada detalle de mi anatomía de entonces.
Doy un paso al frente. Nada cruje bajo mis pies, ya no se oyen los ruidos de las proyecciones de los otros. No sé quién de los dos ha invocado este silencio. Avanzo, me queda poco para que tengas que girarte y encontrarme. Ni mi doble ni el leopardo se mueven, ambos atendiendo a tus deseos. En el último instante dudo, estoy a punto de darme la vuelta, de echar a correr, alejarme con el puñal en la mano.
Entonces te giras y me ves. Espero, con los dedos alrededor del mango, a que me reconozcas.




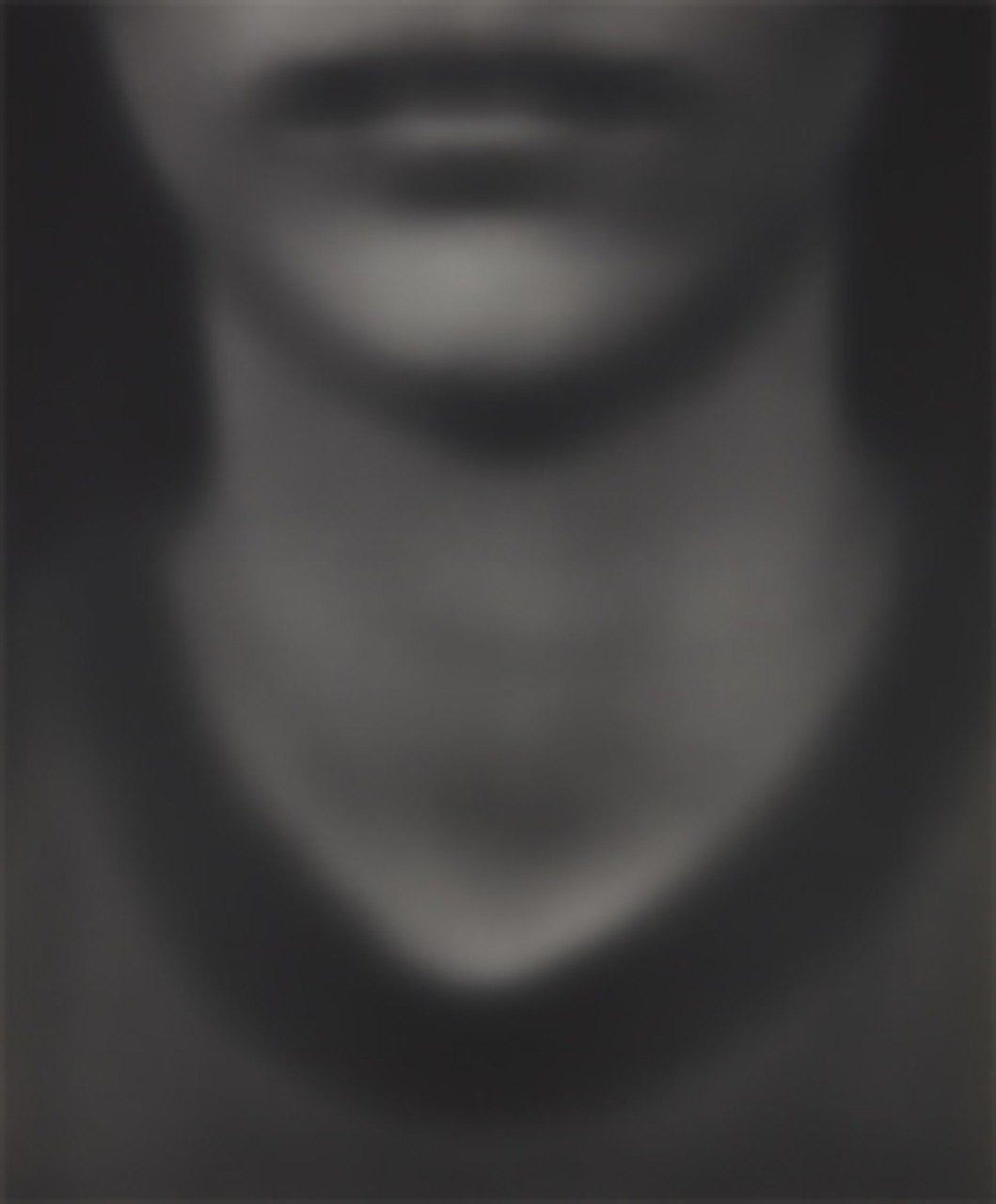












Jardín de invierno